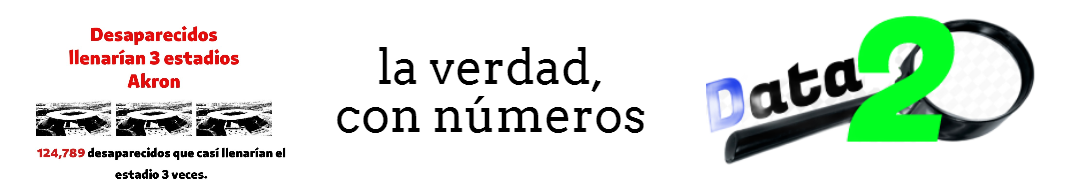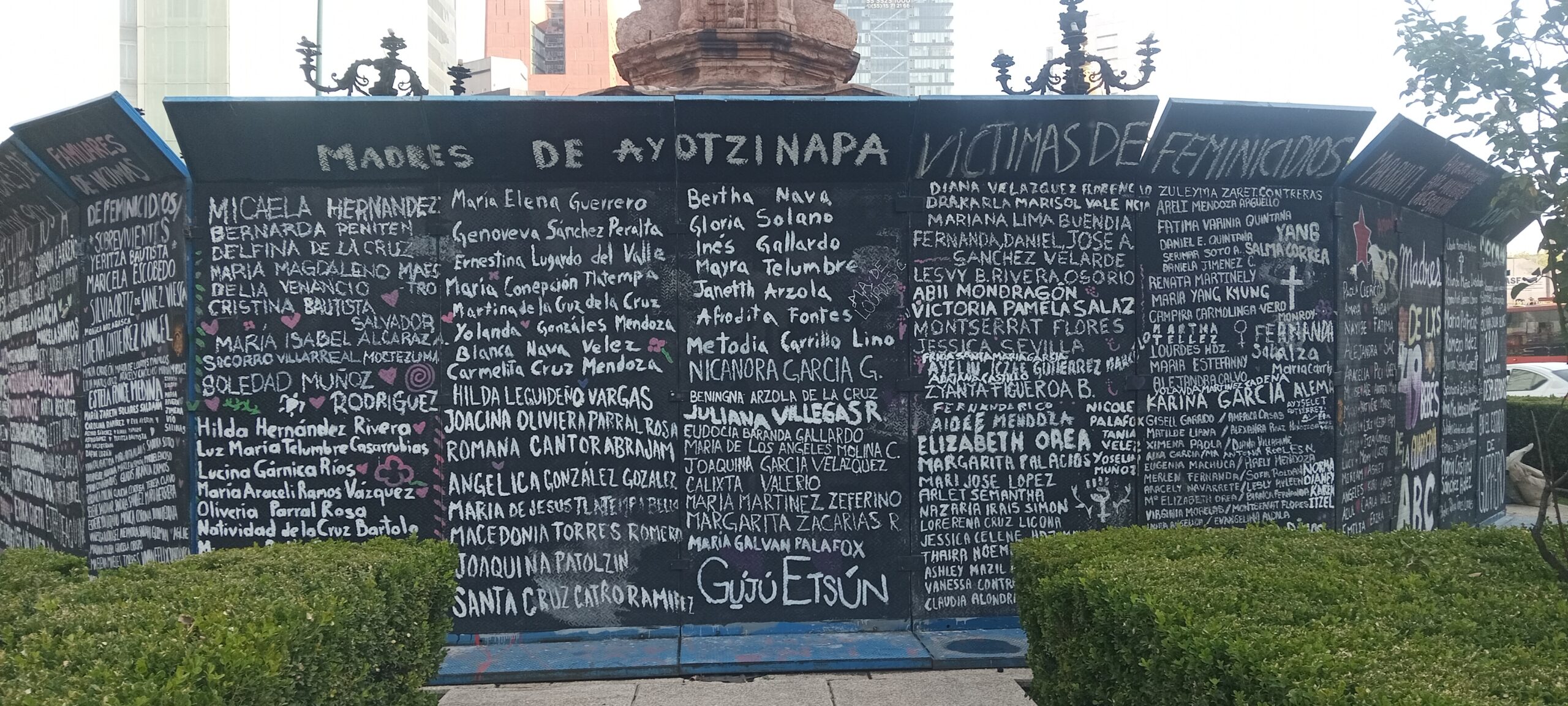Implacable, el sacerdote miraba a las mujeres y parecía traspasarlas con ojos de rayos equis. De arriba abajo y de abajo a arriba. No era la mirada lasciva, esa que escudriña más allá de los linderos de las prendas exteriores e internas. Era el censor: ese que revisa, aprueba y desaprueba, da el paso o lo impide, desde el púlpito, el escalón superior, encima de los hombros y con esa atmósfera de superioridad, de enviado y representante celestial.
Esta sí, está no, parecía decir a la entrada de la iglesia. Entre el empedrado que recordaba la vida rural de sus habitantes, y el asfalto que avanzaba como nube negra e invasiva, le llegaban hombres con sombrero, amezclillados y camisa de seda. Cinto piteado y botas de cocodrilo, picudas y altaneras. En los estampados de las camisas de colores chingamelosojos resaltaba la hoja de mota, Malverde con ese rostro de estatua de plazuela y la virgen de Guadalupe.
El padre asentía. Reverencia aprobatoria. Pero las mujeres eran víctimas de una severidad de mármol. Prohibidas, sin decirlo, las faldas cortas. Enseñar la rodilla es un diosnosagarreconfesados. Prohibida la blusa que enseñe más abajo del cuello. Si se puede, preferentemente usar el velo. El padre era en ese templo el celador y la monja medieval, el policía de la moral y el sexo, el juez de los vestidos, las faldas, los pantalones y hasta el bilé y el rubor.
La exuberancia y el contoneo no podían ingresar a esa capilla. Tampoco el arreglo de la cabellera tipo Rarotonga ni el vestido entallado que enseñe las rutas curvilíneas del deseo ni el bamboleo de las carnes. Estrictamente prohibido mirar, sonreír, coquetear, saludar de beso, abrazar a la otra persona si es del sexo opuesto y carcajearse, aunque fuera en el saludo de la paz o antes de la celebración religiosa.
A la mayoría de los feligreses les gustaba ese padre, pero hubo quienes renegaron de sus gustos y se retiraron del templo. Cuando sabían que no era él quien oficiaría misa, volvían. Conocían sus excesos, esa humillante exhibición pública de rudeza y poder: sálgase, gritó varias veces, con el brazo extendido y el dedo de fuego apuntando. Se lo dijo igual a la madre abnegada que ese día llevo una falda con fronteras en las rodillas, que a la quinceañera que llevaba ese vaporoso vestido de nube.
Cuando esa mujer llegó con el escote mostrando el brincoteo seductor de esos pechos blancos, llamó al monagillo y lo mandó por una manta roja, que cubren los descansabrazos de las bancas. Lo tomó y se lo puso encima a esa dama frondosa y sus dos nidos tibios. Y más se encabronaron los vecinos: sabían que en los cuartos de atrás del templo, el padre le guardaba a los narcos los billetes, cocaína, carros y mariguana. Esa también la mantenía bien tapada.