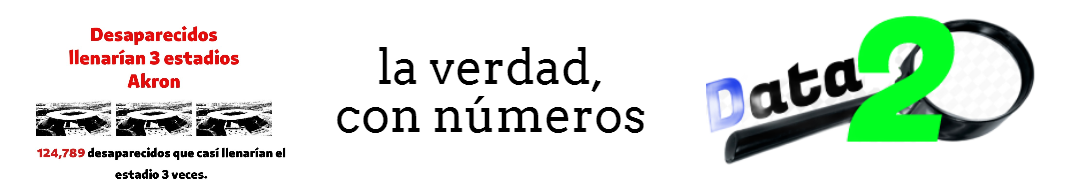Javier Valdez/Río Doce.- Estaba molestando a un amigo suyo y no podía quedarse cruzado de brazos. Al fin y al cabo era su trabajo. Ya estaba acostumbrado a amenazar. Así que fue por su amigo, el compañero fiel para aventarse esos jales. Vas a ver, con tres va a tener.
Frente a sus hijos le dijo que lo iba a matar porque le caía gordo. Varias veces le echó el carro encima cuando intentaba pasar la calle. Le gritaba pendejadas desde la otra acera y en ocasiones desde el umbral de su departamento y acompañaba estas expresiones con sus acostumbradas señas obscenas.
Todo esto le platicó. Luego le pidió ayuda. Y era precisamente lo que él sabía hacer, pero esta vez era gratis: solo que se calme, nada más, que no quiero broncas y que me deje en paz. ¿Nada más?, simón. Nomás.
Supieron quién era y a qué se dedicaba. Este cabrón es gente de El Cuate, el de Lomas de Guadalupe, al que cuidamos cuando vinieron aquellos federales, y tenemos que consultarlo. Fueron y les dieron luz verde. Ya eran conocidos así que el resto era poner manos a la obra.
Aquella noche esperaron a que se metiera. Tocaron decentemente la puerta del depa y con mentiras lograron que entreabiera la puerta. A empujones se metieron y lo derribaron. No le hicieron nada más.
Mira cabroncito: no te metas con tu vecinito porque es nuestro amigo. Ya le dijimos a El Cuate y te vamos a partir la madre. Esta es la primera. Ya sabes.
Pero esa misma noche el tipo salió y le mentó la madre desde el otro lado de la calle. Apedreó la fachada y se puso un buen rato enfrente, en posición de reto. El aludido oyó todo y pasó reporte al otro día a sus protectores. Por eso volvieron pero sin tocar. Era la segunda. De noche le tumbaron la puerta y surtieron a cachazos su cabeza. Un poco de sangre, hilos rojos sobre la cara. Les prometió que ya, que lo perdonaran, que era la última. Y le creyeron.
Pero reincidió. Apenas se fueron y sacó un tubo largo de aluminio. Se dirigió a la casa del vecino pero no contaba con la presencia de sus interlocutores. Ahí estaban: camioneta ford lobo negra, del año, vidrios oscuros y llantas de lujo.
Prendieron la luz interior. Vas tú o yo. Un fusil de asalto galil sobre el pecho. Una nueve milímetros cromada que coqueteaba aún en la oscuridad. En la penumbra de las diez, vio esa silueta que caminaba hacia donde él se encontraba. La luz de mitad de la cuadra le dio al galil y luego a ese rostro conocido. Era el tipo que momentos antes le había machacada la cabeza. Vio también la luz interna de la lobo. Ahí estaba el otro. Caminó lentamente de reversa. Bajó con ese ritmo el tubo que empuñaba como arma. Dibujó a punta de nervios una mueca que intentó ser sonrisa. Hizo un ademán de a’i muere e intentó correr. Pero el galil vomitó primero e hizo que bailara mientras protagonizaba una retirada descompuesta. Ninguna bala lo alcanzó pero fueron suficientes para el pavor y los brincos.
Al otro día pudieron verse varios carros perforados. Los trabajadores intentando reinstalar a puerta derribada de uno de los departamentos. Otros colgando el anuncio de “Se renta depto”.
Ahí amanecieron los dos. En la camioneta durmieron intermitentemente. Por si las moscas, hicieron guardias durante la noche. Lo vieron juntar sus chivas y largarse del lugar. Pero no se confiaron. Los despertó el ruido de taladros y clavos. Ya ves, dijo él, te dije que a la tercera.
Columna publicada el 23 de mayo de 2021 en la edición 956 del semanario Ríodoce.