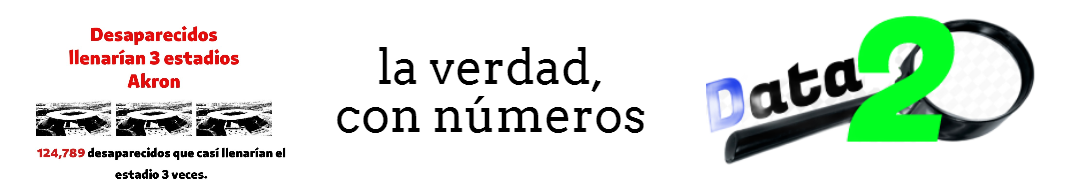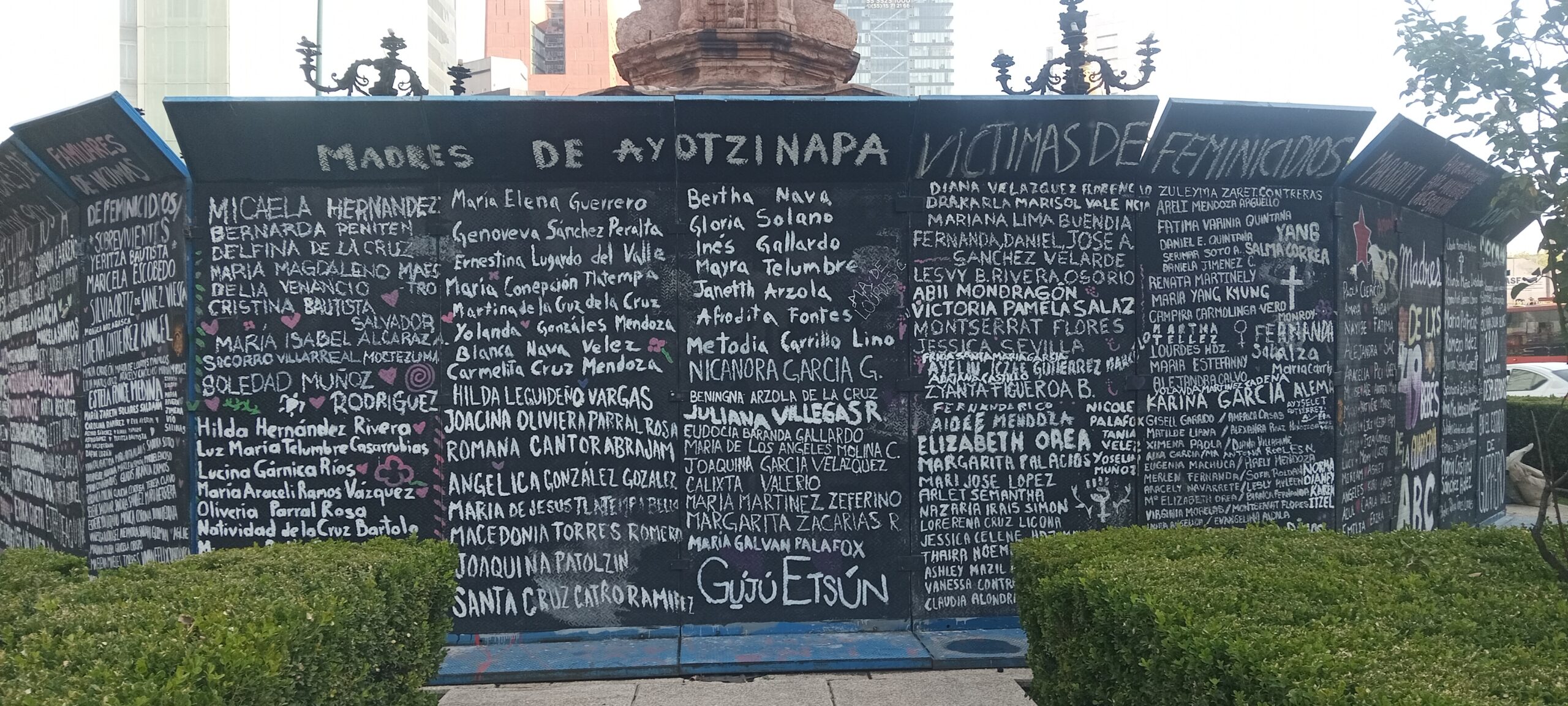Tenía el ojo de la mira telescópica . Y disparó hacia la silueta. Todo lo que se movía merecía jalar al gatillo. Y así lo hizo: sin separar el ojo de la mira, sin divorciar el dedo del resto de la estructura del arma.
Así inició el tableteo. Ráfagas que dejaban huellas en las paredes del edificio. Fachadas de negocios mancilladas por las balas. Cristales reventados y esparcidos en miles. Ruido ensordecedor y mortal.
Ta-ta-ta-ta-ta. Veinte, treinta sicarios se rapartían, corrían por el estacionamiento. Otros, parapetados, bailaban la danza de los cuernos de chivo: movían el fusil automático de lado a lado, de arriba a abajo, sin dejar de disparar.
No dejaban ir a la cheroqui ni a la lobo extralarga. No podían fallar. Ahí, tirados en el asfalto y escondidos tras los árboles y vehículos, se propusieron coser a tiros la lámina de las camionetas.
Los vigilantes del estacionamiento corrían. Los que habían ido al cine con todo y sus hijos y esposa gritaron y corrieron. Otros, muchos, se tiraron al suelo. Las trabajadoras del restaurante se escondieron detrás del mostrador.
Llantos. Siluetas que latían a mil por hora. Gente rezando, acurrucados, acuclillados, temblorosos. Gerentes tratando de calmar los ánimos. El tableteo arreciaba afuera y ellos se esmeraban en llamar a la calma, con envases de agua y refrescos.
Las cortinas de acero fueron bajadas. Puestos los candados. Qué corte de caja ni qué nada. No hubo cuentas ni quién las pagara. Tampoco quién las reclamara.
De repente la actividad comercial en esos locales se volvió caótica y huracanada. Sin comandas, facturas, tallas, etiquetas, buenas tardes, qué desea, en un momento la atiendo, en qué le puedo servir.
Había qué correr más que los matones. Más rápido que las balas. No en sentido contrario, sino a los lados, tirarse al suelo, pegarse a la pared y aferrarse al cuarto del baño: como esos siete, nueve, diez que compartieron miedo y sudor en ese rincón.
Fueron diez, quince minutos de tableteo. Media vida, una calentura, una meada que no llega al sanitario. Adrenalina diáfana entre tantos corazones angustiados, ojos saltando, fosas nasales insuficientes y pasos apurados.
Culichis que estaban en el lugar adecuado y a la hora debida. Pero con un reloj y unas manecillas diferentes a las de los sicarios y víctimas. Pero aquí se vive siempre en el lugar equivocado, pues por ahí van las balas.
Era el caso de aquella maestra que murió en las puertas de su casa. Una bala la atravesó, pero no fue disparada en su contra. O el de la joven que trabajaba en los locales de Soriana: los proyectiles no debían acabarla.
Y esos cientos, miles, ahí, atrapados en la historia y el pavor. Y pronto terminó. Convivió tanto que se quedó con ellos: al final, cuando no había sonido de metralla, juntaron sus temores y tiraron los latidos apurados.
Tomaron a sus hijos de la mano. Se incorporaron. Contaron a los suyos, recuperados ya. Y de pasó, llevaron a los niños a ver los cuerpos inertes, los orificios en las paredes, las sábanas cubriendo donde antes había un ser humano.
Y el joven ahí, en medio de la sala de aquel local. El local estaba solo: nadie frente a las pantallas ni dedos en los controles. Y él ahí, inmutable. Estupefacto, hipnotizado. Autista. Seguía derribando enemigos, en aquel juego de video.
Columna publicada el 30 de mayo de 2021 en la edición 957 del semanario Ríodoce.