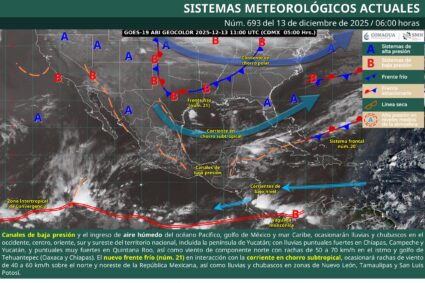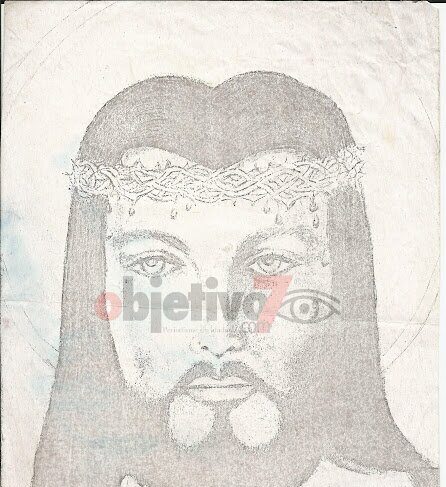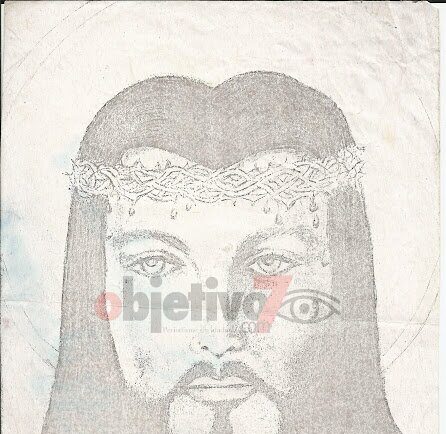Río Doce.- Los amigos, sus cómplices y clientes, le llamaban El Perro. Para ella solo era Adrián. Ella enamorada hasta el occipucio y él hacía un esfuerzo por quedar bien con ella, pero sobre todo con sus progenitores. No te cases con ese cabrón, no por nada le llaman como le llaman. No sé, tengo mis sospechas, hija. Era la voz del padre. Pero ella quedó sorda y ciega frente a ese hombre que la tenía paralizada de amor.
Él le dijo cásate conmigo. Ella no la pensó. A los ocho meses ya estaban frente al altar y como si tuvieran prisa por todo, los días de miel se prolongaron y a los ocho ya estaba embarazada. Tuvieron un morrito blanco y robusto. Apenas salió del hospital ella vio en la mirada de él los vitrales enfermos de una vida narca: los rincones oscuros que tanto le había ocultado durante el noviazgo.
Empezaron a desfilar por la acera de su casa hombres de todas las edades, desconocidos, malencarados, en vehículos sin placas y con armas de fuego fajadas. Él los atendía, a veces sin siquiera saludar. Entraba, abría una gaveta del closet que siempre enllavaba y sacaba sobresitos, bolsas transparentes con polvo blanco en su interior, trozos cafés y verdosos de una yerba seca y quebradiza. Salía y lo entregaba. De regreso, traía billetes y más billetes que también guardaba bajo llave.
Ella empezó a preguntar. Él a responder: con mentadas, con insultos que a ella le marcaban el alma y luego la piel, con moretones, llagas, hemorragias y cortadas. Cuando los padres de ella se enteraron, se llevaron al bebé y luego a ella a la casa materna. A pesar de la separación, ella sabía de él, le preocupaba y seguía con su amor indeleble y palpitante.
Los escándalos que protagonizaba subieron de tono. Una persona que le daba noticias, le avisó de una mala. El Perro había estado en una balacera y salió herido, gravemente. Estaba hospitalizado. Tomó lo que pudo y manejó ochocientos kilómetros. El médico la interceptó en el pasillo. La vio y se quedó callado. Se le dificultó sacar esas palabras que retrataban la terrible condición de él. Y luego explicó que fueron cinco balazos, cuatro de ellos en el pecho. No hay muchas posibilidades, señora. Lo siento mucho.
Caminaba y se tambaleaba. Los tobillos se quebraban, las rodillas se vencían. Sus carnes temblaban. El piso y las paredes se movían. Era esa mezcla de coraje, de frustración enllagada, de ese resentimiento podrido, y de ese amor que la había marcado con pintura de aceite el pericardio y más adentro y abajo y en todo su ser. El aparato hacía un pitido regular y dibujaba rayas que subían y bajaban, junto a la cama. Él abrió los ojos, apenas. Algo le mojó las pestañas. Algo quiso decir. Lo vio. Se vieron. Y en ese momento murió.