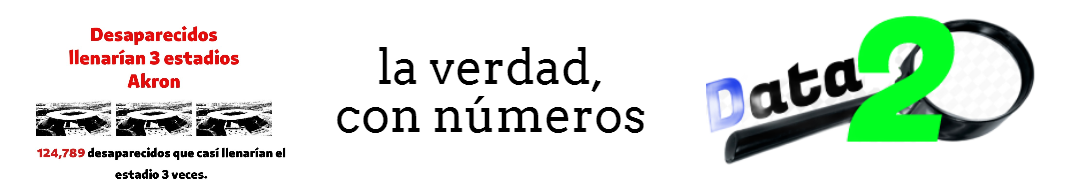Investigado y escrito durante años, este libro por fin nace: es la primer historia basada en documentos acerca de la vida de Roberto Hernández Alejandres, el Raffles Mexicano, el Ladrón Elegante, el Ladrón Perfumado o el Ladrón de las Manos de Seda, entre los apodos con lo que se conoció al famoso ladrón, de la que dejamos una mínima parte ya que está a punto de salir a la venta.
Por: Cuauhtémoc Villegas Durán
Capítulo XII
El infierno tropical (Murallas invisibles)
El Raffles se convirtió en toda una celebridad en Torreón, una especie de héroe. A su celda fueron enviadas viandas de un lujoso restaurant y puros, obsequiados por sus admiradores. Sus admiradoras le enviaban ramos de flores y hasta el presidente municipal quiso conocerlo. De la Jefatura de Policía en México, El Raffles fue enviado a El Palacio Negro y de allí a las Islas Marías, donde, a pesar de supuestamente haber amenazado con escapar, nunca lo hizo y pagó su pena de nueve años considerándose él mismo, rehabilitado. Célebres todas las cárceles donde estuvo, es en la de las Islas Marías donde logra reconstruir fotográficamente y en su vejez, literariamente el paraíso e infierno de las Islas Marías e incluso se autoproclama el autor o dueño de la idea del libro de José Revueltas Los muros de agua y así se lo hace saber en una plática a Miguel Alemán en las propias islas.
Cierto o no, no se queda atrás en la descripción del viaje del Palacio Negro a las Islas Marías lleno de desgracias. Primero en el tren que lo lleva a Mazatlán muere Gallegos, uno de los asesinos célebres del país y amigo de El Raffles. La narración del viaje en el barco no es menos meritoria que el tercer capítulo de Los muros de agua, una de mejores crónicas de la literatura mexicana de todos los tiempos, solo comparable a La fiesta de las balas.
Murallas invencibles llama Raffles a su obra en las Islas Marías donde cumplió su condena como restaurantero, tendero y fotógrafo oficial del penal.
“Quien así pagaba su crimen, sí es que efectivamente lo cometió, uno de los compañeros sacó un espejo de bolsillo y afocándolo debidamente, pudimos ver el cuerpo del infortunado Pedro Alberto Gallegos o mejor dicho de lo que fue, que en paz descanse este compañero”.
“El ‘mounstro de acero’ relinchaba, devorando distancias, jalaba y se detenía por instantes, hasta que por fin arrancó y siguió con su mísera carga de escoria humana en sus entrañas, hasta que así, arribamos al siempre risueño, que en esa ocasión me parecía un tanto triste puerto de Manzanillo”.
“Se nos ordenó que bajásemos del tren y debidamente escoltado, fuimos conducidos hasta un barco demasiado mugroso, que poco después supe que se llamaba Progreso, que actualmente se encuentra encallado en la escollera norte del puerto de Tampico, en donde se nos metió como si fuésemos esclavos, a las bodegas, en donde el solamente al verse tal situación, alojados en el casco de acero de esa nave demasiado roída por la acción del líquido elemento, que cimbrándose pareció que bailoteaba cada uno de nosotros, nos quitamos las camisas y camisetas, algunos únicamente se quedaban en calzoncillos, ya que el calor que allí hacía era sofocante. Yo me tendí boca arriba, tratando de olvidar, cerré los ojos, esperando hora tras hora la salida de la nave acuática que ya se tardaba… por fin, el silbato del buque anunció que se disponía a zarpar y así se escuchó el chirriar de cadenas que levantaba el anclón, así como la tripulación empezó a efectuar las maniobras y poco a poco las propelas fueron empezando a moverse impulsadas por las máquinas que producían un verdadero ruido infernal, momentos después nuevamente volvió a sonar el silbato del barco, indicando que se encontraba libre de sus amarres y que sólo esperaba la orden de las autoridades para partir hacia su destino… y así, por fin enderezó la proa hacía la inmensidad del océano, mientras el timonel hacia el rumbo que había tomado, el destino del Progreso…”
En febrero de 1933, al lado de Gallegos, fue enviado a las islas Marías. En la estación de Teoloyucan debió ver cómo el capitán Ignacio Vázquez aplicaba a Gallegos la ley fuga. Relata una crónica de Ana Luisa Luna: <> (24).
Hasta aquí la página 5 de este relato y luego sigue en otra hoja:
“(…) su cargamento humano… las islas Marías…”
“A medida que el barco se alejaba de la costa, el movimiento se hacía más intenso debido a la fuerte presión de las corrientes marinas y por lo mismo el casco del viejo buque parecía cimbrarse peligrosamente al romper el embate del oleaje, dándome cuenta de que algunos compañeros bien pronto sucumbieron ante el mareo y yo resignándome ante semejante cuadro, me daba ánimo a mí mismo para no sucumbir ante el mareo, cuando de pronto un compañero sintió que se asfixiaba, rápidamente se dirigió hacia la ventana de la escotilla y no pudiendo aguantar más, se vio obligado devolver el estomago y volteándose hacia la bodega al interior, no tomó en cuenta que empezó a rociar con su vomito a cuanto individuo encontró a su paso y que
estuviera cerca de la escalera o acostados o sentados, los que recibieron una espléndida ración de vasca de aquel infeliz que no sabía qué hacer de pena y que debido al mareo empezó a recibir una lluvia de zapatos, platos de peltre, siseadas y sobre todo, recordatorios de familia”.
“Los que pudimos contemplar esta lluvia sin mojarnos, nos concretamos a reír ya que era algo tragicómico la cara que ponía el infeliz cuando le llegaban los accesos de vómito y sobre todo, al ver que todos trataban de limpiarse lo que les había tocado como parte. Yo ya había viajado bastante, pero nunca lo había hecho en calidad de polizón o marinero y nunca fustigado por el mareo, por lo tanto no había experimentado lo que realmente se siente”.
“Momentos después, a medida que el barco se alejaba más de la costa y el vaivén se hacía más intenso, empecé a sentir cierto malestar que no se puede evitar una vez que el estomago se revela en contra de ese movimiento, haciéndose lo bastante fuerte para no sucumbir”.
“No moviéndome y teniendo los ojos cerrados para no darme cuenta de aquel cuadro dantesco, ya que eso parecía al verse tantos cuerpos semidesnudos, otros tal como habían arribado a este valle de lágrimas, otros con el dolor reflejado en el semblante, cuando increíblemente escuché que alguien pronunciaba mi nombre, no haciendo caso a pesar de que me di cuenta de que alguien gritaba inquiriendo sobre Roberto Alexander. Por fin se acercó uno de los encuerados y dándome un puntapié en el zapato, me gritó diciéndome que me llamaba el capitán del barco, contestándole yo un tanto malhumorado, que si el capitán se sintiera como yo, no tendría alientos de andarme buscando, a lo que el encuerado me contestó que sería mejor que me levantara y acudiera al llamado del capitán”.