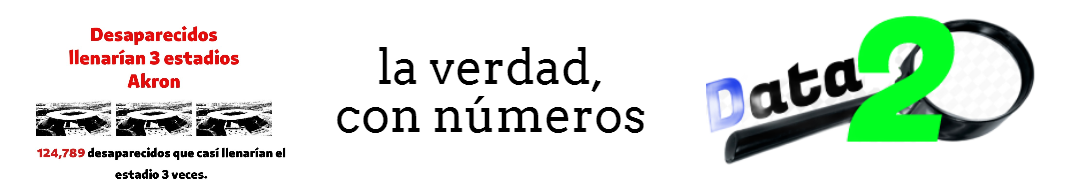Río Doce
Leer a la bielorrusa Svetlana Alexiévich es ir al encuentro de la memoria, la tragedia, la ignominia humana. Es transitar por esas páginas que destilan amor en medio de los peores caminos de la humanidad y llama a leerla en la soledad, la madrugada. En el recogimiento austero con una taza de té de jazmín. Nunca debería ser leída como un best seller de esos que inundan los anaqueles de las librerías de los aeropuertos o las tiendas boutique. Esas que llaman a la vista de los transeúntes con portadas sugerentes e inquietantes dirigidas a la dimensión de las emociones, los gustos, los placeres, el gozo. Y es que cuando es así, con la desgracia humana, inevitablemente se banaliza el dolor humano.
Y es que Svetlana no se anda con rodeos, va al grano, a la llaga humana. Nos recuerda a todos lo que somos o peor, lo que hemos dejado de ser, para desgracia de nuestra propia existencia. Y más todavía, de lo que somos capaces en una situación de guerra, sea ésta entre rusos y alemanes o croatas y serbios.
Esas guerras insensatas perdidas en las últimas páginas de la prensa regional. Pero la autora no se agota ahí, en esas genéricas guerras donde los seres humanos son únicamente daños colaterales cuando están en juego las reservas de hidrocarburos o metales preciosos.
Svetlana nos platica historias de carne y hueso, de lágrimas y sangre, de pueblos muertos, desolados, extinguidos como si hubiera caído sobre ellos una plaga devastadora. La de la tragedia humana de Chernobyl o la de los últimos testigos de la II guerra mundial, la de quienes siendo menores de edad una mañana se despertaron con la noticia de que la conflagración había llegado hasta su comunidad, su pueblo, su barrio, su parque, su casa, al espacio más íntimo y por esa razón tuvieron que salir huyendo prácticamente con las manos vacías y con la cabeza cargada de incertidumbre, de miedo, de esperanzas truncas.
Atrás quedaban muñecas y la bicicleta con la que todas las tardes los jóvenes recorrían los parajes circundantes. La guerra llegaba como una mancha de aceite y había que andar el camino con un destino incierto adonde no habían llegado todavía los invasores para medio caminar, con el cansancio encima, la voluntad alicaída, y enterarse que ese destino ya estaba tomado y siendo bombardeado por los enemigos.
Y vuelta atrás, al monte, a los cerros escarpados, al miedo, el hambre y el frío. Buscando en esos rincones infames un refugio momentáneo pero ese refugio frecuentemente era pasajero. Sin agua, sin pan, cómo podía guarecerse de la amenaza que camina a pasos incesantes. Sin más horizonte que el miedo ante lo incierto, ante la muerte, que se encuentra a cada paso.
Niños que vieron morir a su madre y también a su padre, los abuelos abandonados a su suerte. O al revés, al final el resultado es el mismo, son esos infantes los que sucumben en los brazos de sus padres o los abuelos sin fuerza. Es la soledad en un mundo sombrío, sin esperanza. Humeante la metralla que se vacía sobre esas comunidades perdidas en la estepa y en los montes de Georgia o Tzajistán.
O ellos mismos no lograron sobrevivir y el que narra esa historia carga con el trauma de haber visto cómo se mueren por la metralla o las bombas personales que están a flor de tierra, o el hambre y el frío. Son niñas y niños a los que la guerra les robó su infancia, a los padres, pero también la infancia esa que algunos todavía alcanzan a narrar con nostalgia y cierta ingenuidad.
Son los sobrevivientes de esas tragedias. Los últimos testigos de la sinrazón de esa guerra que costó a la humanidad más de 50 millones de vidas que pudieron verse realizadas como las de estos hombres y mujeres hoy mayores, que con mayor o menor suerte están ahí en el cine, la academia, las fábricas, el comercio.
Al final queda la reflexión, los malos, aquellos que han querido olvidar como si se pudieran borrar lo vivido. Los afectos y los recuerdos. Pero aun con todo, esta gente sigue adelante, lenta, pero sin pausa. Van al encuentro del otro. Por eso los rusos, los alemanes, los pueblos que han vivido la crudeza de la guerra no paran, son emprendedores, incansables, quizá lo hacen para no tener que pensar en ese pasado que persigue y quita el sueño. Pero que tiene sobrevivientes que todavía alcanzan a esbozar una sonrisa.
(Notas sobre el libro de Svetlana Alexiévich, Últimos testigos, los niños de la segunda guerra mundial, Debate, 2016).
Artículo de opinión publicado el 23 de septiembre de 2018 en la edición 817 del semanario Ríodoce.