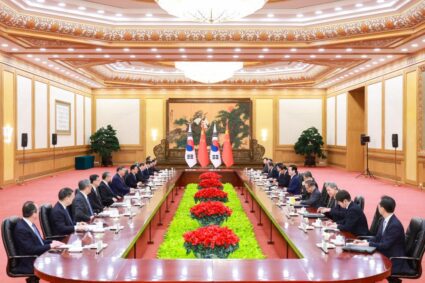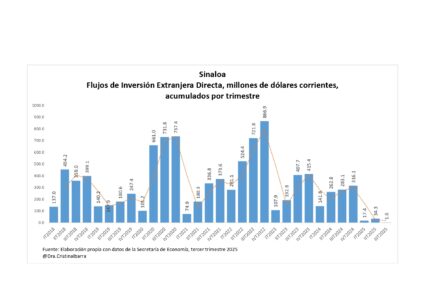Malayerba/RíoDoce/Javier Valdez
Había hecho mucho dinero, tanto que eso le permitió lavar de sangre sus apellidos y ese pasado que lo perseguía. Dinero, dinero. Muchos dólares para enjuagar ayeres salpicados, inundados, con huellas rojas y olor a pólvora y cempasúchil podrido. Para eso servían los billetes y esa trayectoria que él presumía impoluta, lejos de sus padres, tíos y abuelos. Tal como le convenía.
Como parte de ese proceso de quitarle tajadas al desprestigio, le puso muchas ganas a la escuela. Estudió hasta profesional y luego un posgrado: su perfil era de inversiones, presupuestos, políticas públicas, rendición de cuentas y algunos asuntos de carácter fiscal. Alumno de dieces y exenciones. Sus notas eran notables y así se lo hacían saber los maestros, cuando calificaban sus ensayos y exámenes.
Bien parecido, tenía pegue con las morras. Lo seguían y asediaban: guapo, con mucho dinero, un convertible en la cochera, de esos que solo muerden el asfalto los fines de semana, alto, güerito y simpático, además de inteligente. Su fama lo hizo un hombre sin ayeres: trabajador, honesto, servidor, bien preparado y con un chingo de lana.
Le endulzaron el oído para que le entrara a la política. Se acercó con poderosos del mundo político y de brincar de un lado a otro, besar las huellas y oler y aguantar gases ajenos, le anunciaron que le iban a dar una delegación del gobierno federal, de esas que atienden a los pobres, destinan subsidios, impulsan el desarrollo social y la entrega de despensas y becas.
Tuvo que mediar en un diferendo que tenían campesinos, en una comunidad rural. La otra parte era poderosa. Antes de la audiencia entre los involucrados, él recibió al representante de los adinerados. Le llevó dos maletines. Se mojó los labios, saboreando. Dinero sucio, musitó. Mi especialidad. Cuando se reunieron, les dio la contra a los ejidatarios: el resolutivo iba como se lo habían pedido, pero con manchas rojas, apenas perceptibles, entre las letras negras del documento.
Al concluir la reunión, uno de los campesinos se le acercó. Le dijo que era un corrupto, que sabía que se había vendido a cambio de una fuerte suma de dinero: no te alcanzará la vida para gastártelo, mijito. El hombre salió de la oficina detrás de los otros y él se quedó con esa sonrisa completa, de pasta dental.
Salió a su hora y abordó el carro negro. Iba luminoso y triunfante, acariciando los fajos de billetes, apretados con ligas. Pensó en comprarse otro automóvil, irse de viaje con sus mujeres, adquirir ropa, ahorrar o poner un negocio. En la cochera de su casa lo esperaban: tres balazos en tetillas y cabeza. Sus mujeres le lloraron. El campesino ni siquiera sonrió.
Columna publicada el 20 de enero de 2019 en la edición 834 del semanario Ríodoce.