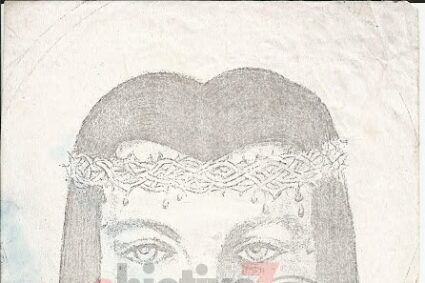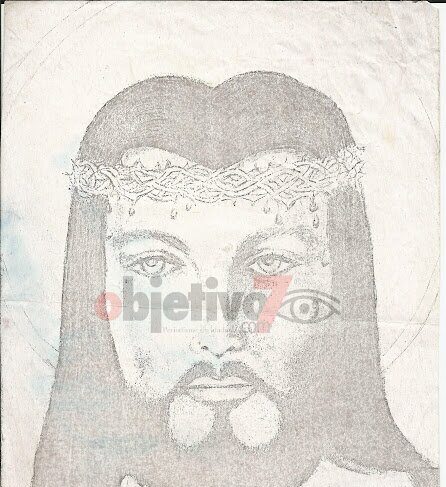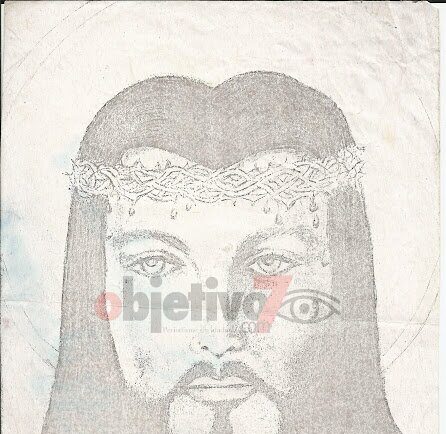Le decían lic para acá, lic para allá. Andaba armado: una escuadra, en una cangurera discreta. Chaparro, moreno, ex militar y con muchos contactos en el gobierno, la policía y la mafia. Iba y venía con información, era puente de comunicación entre unos y otros, y resolvía asuntos con esa labia puntiaguda, ágil, prudente, filosa y con movimientos cargados a la izquierda.
Un caballero en la mesa. Pero a la hora de agarrar los cuchillos, era rápido y eficaz. Igual pasaba con los genitales y sus calenturientos movimientos. Tenía una mujer en cada colonia y a esas había que agregar las que arremangaba en su despacho, otras abogadas que conocía y una que otra cliente que metió bajo su cremallera.
Dicen que de ahí le vino la bronca. También dicen que no. Lo cierto es que su vida era como una licuadora, cuyo botón solo sabía moverse en máxima velocidad. Un día preguntaron por él. Te anda buscando El señor. Él identificaba a los patrones con claves que solo sus allegados conocían: el corto, el alto, el del séptimo mes, el manolarga, el patón, el pilichi, el ponteduro. Pero ese que lo estaba llamando era pesado y cabrón. Con c mayúscula.
Puso los ojos como de canica gorda. Se frotó las manos. Dos minutos de un silencio sin respiración, cuatro pasos para adelante y otros cuatro para atrás. Preguntó a su interlocutor si sabía para qué lo querían. No sé, respondió. Fue un no sé cortante, de esos que ocultan bajo lengua una verdad oscura e inminente. No, no sé. Le dijo a su secretaria que sacara los papeles del expediente que tenía pendiente porque iban a pasar por él otras personas. Le preguntó sobre las citas de ese día. Cancélalas. Se despidió con un nos vemos mañana, tengo que salir de la ciudad.
Agarró la camioneta Lobo, a la que solo se trepaba de un brinco. La prendió y se fue. Dicen, ahí, cerca del pueblo, que sus gritos se escuchaban: que salían del monte como chanates despavoridos, que lloró como ardilla huyendo del incendiado maizal, que pidió perdón como si tuviera a Cristo arriba, en la cruz, frente a él. Alguien le preguntaba con voz fuerte, de esas cuyas palabras se quiebran antes de golpear el aire. Le reclamaba, volvía a preguntar y luego le decía que no era posible tolerar tantas pendejadas y en tan poco tiempo.
Luego unos disparos. Luego el silencio y una calma que no puede creerse ni engullirse. Nadie lo buscó ni al día siguiente ni al siguiente ni al siguiente. Un amigo, de esos de la escuela, supo que estaba desaparecido. Fue a una cita, cerca de la ciudad. Se despidió normal y ya no regresó. La policía, le dijo su secretaria cuando cerraba el despacho, ya sin nadie, solo encontró la Lobo a la orilla de un camino. Tenía las luces prendidas y en el estéreo se escuchaba una y otra vez un narcocorrido.