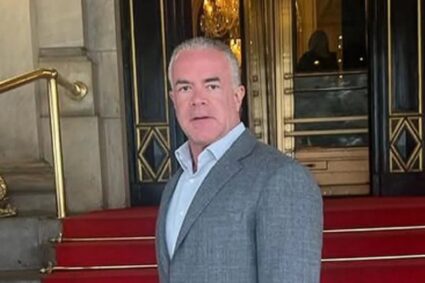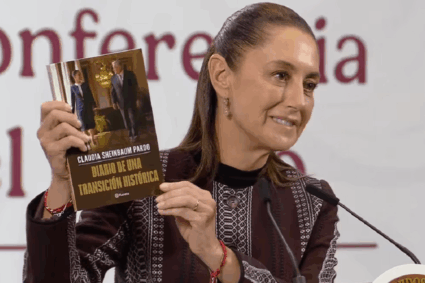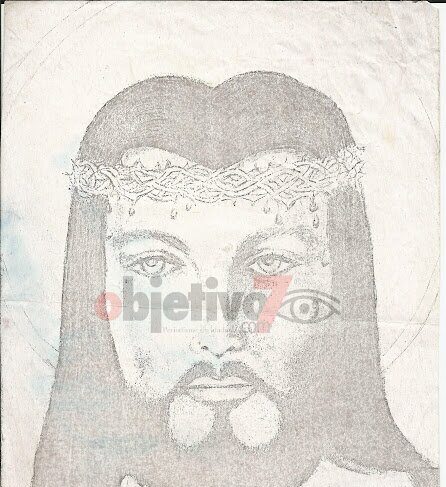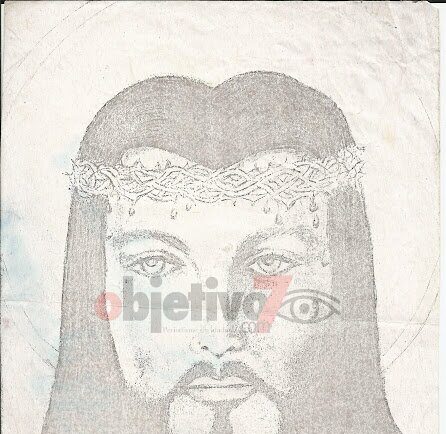En la redacción del periódico sonó el teléfono. Pidieron hablar con el reportero de la policiaca y le pasaron la bocina del aparato. Quién es. No quiso decir. Saludó y preguntó qué se le ofrecía. Le dijo mañana me voy a fugar. Se trataba de un matón que había ascendido de asaltante de transeúntes a puntero y luego al sicariato.
En la redacción del periódico sonó el teléfono. Pidieron hablar con el reportero de la policiaca y le pasaron la bocina del aparato. Quién es. No quiso decir. Saludó y preguntó qué se le ofrecía. Le dijo mañana me voy a fugar. Se trataba de un matón que había ascendido de asaltante de transeúntes a puntero y luego al sicariato.
El reportero lo conocía muy bien. Había sabido de sus fechorías, casi desde sus inicios. Estuvo cuando compareció ante el juez, en la declaración preparatoria. Y también acudió a las escenas del crimen en las que esos disparos de cuarenta y cinco dejaban sangre por todos lados: charcos, gotas pegadas en forma oscilatoria, asientos de vehículos salpicados y paredes con el rostro del espanto en color rojo.
No mames, le respondió. No andes de hablador. Si lo anuncias es porque no lo vas a hacer. De verdad, le respondió. Es neta: chingo a mi madre si no. Me voy a fugar mañana, temprano. No sé a qué hora pero temprano. Publícalo. Para eso te llamo, para que escribas una nota que me voy a fugar, que todos me la pelaron, que yo soy muy chingón. Quiero que lo vean en los periódicos mañana. Se negó, le dijo que no podía escribir eso porque lo ubicaba como cómplice y luego iban a preguntarle los de la policía cómo se había enterado que hasta lo publicó.
Lo convenció y colgó. Dijo en voz alta: ta loco este cabrón. Le contó a su jefe inmediato y se rieron. De verdad que ta bien pirata. Como que se ondea el bato. Era un joven de 25, con una carrera delictiva de posgrado. Y si alguien conocía bien esos pasos en los lodazales de la Cuauhtémoc y los fangos de los caminos andados por ese matón, era ese reportero de nota roja.
Cuarenta era la suma que sacaba él de los asesinatos cometidos, en apenas un par de años. Todos tenían su firma de plomo. Empezó como ladrón de casas. Se metía y sacaba ropa y aparatos electrodomésticos y de sonido. Luego se hizo de estéreos de los carros y asaltó a cuanto se topó en las calles. Robó carros y la licenciatura fueron los secuestros. Su graduación fueron las ejecuciones y fue ahí cuando lo vieron los narcos de la localidad y lo metieron de puntero. Luego luego, le pasaron jales para que se echara a uno y otro y otro. Hasta que lo detuvieron.
Tenía pocos días en el penal. Una cárcel pequeña, donde podían tener de todo si se apalabraban con el comandante y los celadores, y les daban unos cuantos billetes. Y ese día se animó a decirle al periodista: me fugo. Y por poco le da la hora cuando le respondió que no publicaría nada.
Muy temprano, se preparaba para salir a la playa. Toda su familia estaba en la camioneta, la yelera surtida y el entusiasmo dos rayas arriba. Era su día de descanso. Sonó su celular. Era su jefe. Se fugó, güey. Arráncate al penal.