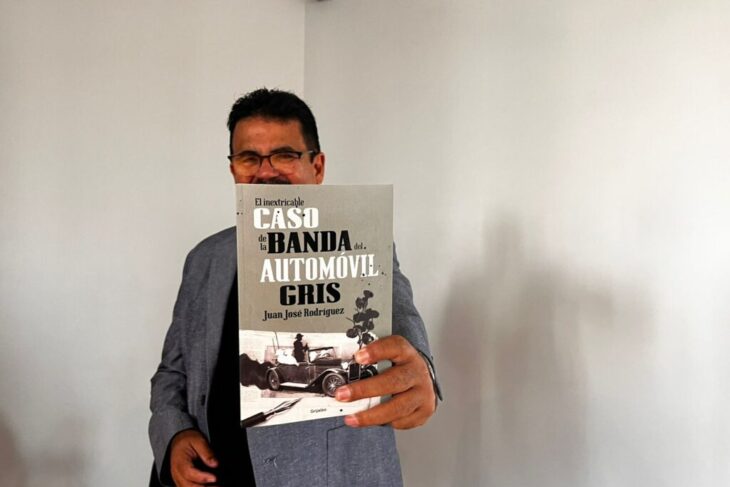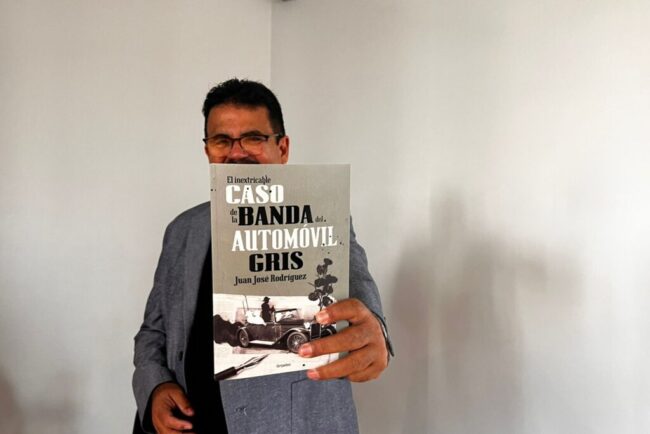Ha sido tantas veces Roberto Pérez Rubio (Los Mochis, Sinaloa, 1935) y lo ha sido de tantas admirables, sorprendentes y polémicas maneras, que la única manera de inmovilizarlo para ofrecer una imagen clara de su explosiva personalidad es llamándolo por el apodo que peyorativamente le colgara la sociedad para premiar su postura iconoclasta: Pito Pérez.
Sin más parentesco con el personaje de José Rubén Romero que su inobjetable hermandad filosófica, Pérez Rubio se atrevió a ser pintor abstracto en Culiacán desde la década de los cincuenta, una gran audacia considerando que Sinaloa, en cuestiones de arte, aún no daba pie con bola ni siquiera en lo concreto, en lo figurativo, pues.
Respaldado por su estancia en Big Sur y Carmel Highlands, en California (1957-1962, aproximadamente), durante la cual se empapa con las tendencias artísticas más audaces de la época, y por un bagaje cultural poco frecuente en un luchador de las artes plásticas, asume con rigor el compromiso de modernizar la apreciación artística de los sinaloenses con actitudes y discurso que sobrepasaban los linderos de lo frenético.
Defensor a ultranza del manejo del color sin intenciones ni propósitos adyacentes, Pérez Rubio topa con pared cuando intenta mostrar a sus paisanos, al modo del que escapa de La Caverna, la célebre alegoría de Platón, que existe un mundo de alternativas mucho más ricas y sugerentes que la simple apreciación de una naturaleza muerta “que parece estar viva”, o de un lindo paisaje con sus arbolitos, los venaditos pastando, una cabañita con chimenea y montañas al fondo, o de un retrato tan perfecto que colma las ansias egocéntricas del retratado. Su concepto de la “pintura pura” (aunado a su verborrea incesante sobre el Action Painting) es visto como “locura pura” y su mención de Jackson Pollock como el gran innovador de la pintura contemporánea los convierte, a los dos por igual, en “mafufos”, según la óptica de la opinión pública.
Si de por sí Culiacán es una ciudad que poco ríe, menos lo hizo cuando irrumpió en su escena ese joven de estrafalario vestir y postura agresiva, que los quería convencer a costa de regaños de que esos garabatos y manchones, “que fácil podría hacer un niño de kínder”, era arte. Y no solo eso, sino que todavía le tuvieran que creer que era Arte, con mayúsculas.
Vapuleado por la cerrazón, pero sin abandonar sus propósitos, Pérez Rubio busca refugio en lo que entonces le parecía el sector más avanzado de la sociedad y, luego de un periodo en el que imparte clases de sociología, forma en la Universidad Autónoma de Sinaloa el Grupo Arte para poner de cabeza a los ortodoxos de la izquierda sinaloense de los setenta tras cometer la imperdonable irreverencia de plasmar en los muros de la Escuela de Artes de la UAS unas carotas en lila, verde, morado, rojo, amarillo, del Che Guevara, Marx y demás íconos reservados para la veneración en los momentos en que se planificaban las estrategias de la lucha de clases. Como premio por provocar esta manifestación de la psicodelia revolucionaria, las hordas uaseñas le concederían el título de Burgués Honoris Causa, con el que satanizaban a los blasfemos del dogma. Lo curioso es que muchos de aquellos que lo estigmatizaron hoy gozan de cabal confort gracias a sus puestos de primera línea en la administración universitaria. Los triunfos pírricos de la lucha social.
Lejos de “rajarse” en el más puro sentido sinaloense del término, Pérez Rubio se fortalece con cada agresión física o verbal que sufre por no permitir que le hagan “manita de cochi” a su expresión. Las puyas lo estimulan, le hacen notar la dimensión de lo diferente; hasta el absurdo señalamiento de “puto” que le hace un carnicero del mercado Garmendia al verlo realizar sus compras con una camisa de un perfecto color rosa, lo convence de no dar marcha atrás en su cruzada de sensibilizar este estado que, en sus momentos de desesperación, le parece más aburrido que un bostezo de hipopótamo sexualmente insatisfecho. Mientras esto ocurre, cubre sus necesidades prioritarias con los ingresos que obtiene de la arquitectura de paisaje, a la que ha logrado elevar a un plano artístico, preconcibiendo sus áreas de trabajo como un gran lienzo en el que ubica a su antojo colores y formas con una distribución espacial que le ha ganado el reconocimiento de propios y extraños y hasta del mismo lugar común.
Luego de una temporada en Nuevo México, y harto de escuchar de agricultura, negocios, mota y billetes en el gran rancho de Culiacán, en 1973 sienta sus reales en Mazatlán, esperanzado en que por tratarse de un puerto turístico encontraría puños de mentalidades abiertas que comprenderían su trabajo y, en parte, lo consiguió. Le llovieron contratos para realizar arquitectura de paisaje al grado que se encumbró de la noche a la mañana como “el padre de los clubes de playa”. Eso sí, su pintura reafirmó sus problemas de incomprensión.
En buena parte gracias a su estrafalario vestir, su discurso novedoso y su magnética personalidad, en la que se incluye una buena dosis de rebeldía, Pérez Rubio se ganó un cliché que solo era respaldado por su magnífico y admirado trabajo en los jardines: era “el artista”. Su paso dejaba una brisa de misterio: ¿a qué se dedicaba ese hombre siempre lleno de carpetas y revistas?, ¿qué tipo de arte hacía y por qué usaba ese sombrero de expedicionario en el África y esas botas casi hasta la rodilla?, ¿por qué agredía tanto y nos llamaba oligofrénicos?, ¿por qué repetía hasta el cansancio facta non verba o eso de que el asno se soba con el asno?, ¿por qué esa acusación permanente de que no cogimos de chiquitos?
La primera exposición de Pérez Rubio en Mazatlán, realizada en los albores de los ochenta, ocho años después de su arribo, despejaría muchas dudas y sembraría otras. Empecemos por lo segundo: los jóvenes creadores locales, al ver esa explosión de color y libertad, quedaron aturdidos. No concebían esos rumbos de la expresión pictórica y, literalmente, se jalaban de los pelos al descubrir que estaban trabajando ayer. Por otra parte, en lo que concierne a lo primero, para el grueso del público ya no quedaron dudas: ese Pito Pérez estaba de atar.
Resuelto a provocar un sismo en la tradición pictórica sinaloense, instala, de manera simultánea, talleres en Culiacán y Mazatlán. Tanto en uno como en otro se daban cita creadores e inconformes con la tradición, bohemios de pura cepa y hasta ociosos sin remedio. En ellos se hablaba con toda normalidad de Pollock, Kline, Kandisky, Klee, Mondrian, Tápies, Soulages, mientras se bebía cerveza y se prendían cigarrillos hand made de inspiradora inhalación. En un clima de absoluta libertad, se experimentaba con técnicas. La textura era el objetivo y el principio del universo que Pérez Rubio les proponía conocer. Conquistar.
Ante la presencia de semejante dínamo, los creadores plásticos de Sinaloa, sobre todo los más liberales, se inscribieron en la lucha por dominar los colores, las texturas y las formas. Mandaron al demonio a los pinceles y más tarde a las brochas. Su paleta no era tal, sino vasijas de las que colgaban colores grumosos. El caos era la mejor manera de asimilar el orden. Los lienzos pequeños, reinantes hasta entonces, fueron sentenciados a la pena de muerte y en su lugar instalaron a los de gran formato, que con su sola dimensión ya producían un efecto; lo figurativo fue desdeñado, por decadente, y solo atraía para colocarle unos enormes mostachos a la Monalisa, como lo hiciera Marcel Duchamp. Los materiales pictóricos de toda la vida fueron sustituidos por la arena, el aserrín, la marmolina, la ceniza de un cigarro y demás artilugios de que se hicieron para ofrecer su revolucionaria propuesta de “textura”, que no es sino el sentido de la materialidad de una sustancia, su suavidad o su aspereza, su transparencia o su densidad. Con el perdón de todos, pero las obras resultantes pesaban.

Ha sido tantas veces Pérez Rubio que si tuviéramos que ubicar un punto culminante del heroico y desinteresado apoyo que este personaje ha ofrendado a las artes plásticas de Sinaloa nos quedaríamos, como dicen en el argot beisbolero, en tres y dos. Si de votar se tratara, yo levantaría la mano por su iniciativa de instaurar, en esa boca de lobo que era la plazuela Machado en 1986, la inolvidable Galería Arte Activo, en la que apostó todo, lo que se dice todo, a lograr que Mazatlán “aprendiera a leer pintura”. El entrecomillado se debe a que esas fueron sus palabras para definir el motivo de su esfuerzo, que arrancó con la Primera Bienal de Pintura Sinaloense, en la que resultaron triunfadores, a criterio de la emblemática Raquel Tibol, Kan Guerrero, Rubén Gallardo y Juan Almada (QEPD), por mera coincidencia todos asistentes a los talleres de Pérez Rubio. El primero iba a La Aurora, en Culiacán, los dos restantes al mazatleco.
Convencido de que no solo hay que poner el huevo sino saber cacaraquearlo, el tantas veces Pérez Rubio buscó que las aperturas de exposiciones en Arte Activo hicieran época, no solo por la calidad del material colgado en sus salas (el tal José Luis Cuevas expuso ahí por vez primera en Mazatlán, por ejemplo), sino por el auténtico ambiente de fiesta que en ellas reinaba. La cerveza, el tequila, el marlin en sus diferentes presentaciones, los frijolitos puercos y hasta el arroz, corrían a discreción por generosidad del tantas veces Pérez Rubio.
Le duele a la memoria personal enterarse de que todo aquel esfuerzo, esa terquedad del tantas veces Pérez Rubio por conseguir que Mazatlán volteara con interés hacía la pintura e, indirectamente, hacia aquel sitio que estaba muy lejos de ser llamado Centro Histórico y de conseguir los privilegios que hoy disfruta, sea ignorado olímpicamente por los que se supone son los responsables de construir la memoria colectiva, la “oficial”. Se le descarta de un plumazo por su imposibilidad de ser un rey de la simpatía. Duele, también, enterarse que a la fecha varios niegan haber dormido la mona en sus rincones, repletos de alcohol y de otras cosas. Hacen bien, ya no quieren ni acordarse del espectáculo que ofrecían al huir por las madrugadas, presurosos para no ser alcanzados por los fantasmas de la culpa, materializados por las mujeres que iban de canasto y con rebozo de bolita rumbo al mercado.
Truncado el sueño de Arte Activo por la imposibilidad de continuar sosteniéndolo con su bolsillo ante la total falta de apoyos (Toledo Corro reinaba en ese tiempo), transforma su casa en galería y taller, reservándose el derecho de admisión con intimidadores letreritos ensartados de un alfiler en su puerta. Pocos son los elegidos que logran traspasar ese umbral pues a Pérez Rubio, más por güeva que por cansancio, han dejado de interesarle los grupos numerosos que, además de quitarle el tiempo para realizar esa master piece que ha estado buscando a lo largo de toda su vida, no le reportan la emoción que ocupa para desplegar toda su energía ante un lienzo enorme y misterioso, al que habrá de llegarle con la misma pasión, la misma entrega y la misma perspectiva que viene arrastrando desde hace poco más de cuarenta años, cuando presentaba a Sinaloa las posibilidades del arte abstracto y era premiado con incomprensión o indiferencia totales o, en el mejor de los casos, con sorna y desprecio.
Ha sido tantas veces Pérez Rubio pero, contra lo que pudiera pensarse, nada ha logrado quebrantar su espíritu. Su plena convicción de la magia del color sigue intacta, a pesar del rechazo cuasi sistemático. Con poco más de setenta años, que no han minado su espíritu indómito, sigue desdeñando, con la energía que le caracteriza y que le ha ganado infinidad de animadversiones que le importan un pito al tal Pérez, los procedimientos convencionales y continúa reafirmando con su obra (que no ha cejado en su empeño por encerrar la simplicidad y la espontaneidad en el trabajo pictórico) que el guerrero sigue en lo suyo, que no ha cedido un palmo de terreno en sus obsesiones, a pesar de todo.
Ha sido tantas veces Pérez Rubio y lo ha sido de tantas geniales maneras que en ocasiones, cuando uno se enfrenta con los dilemas que ofrecen sus cuadros, o sus jardines, o sus conceptos arquitectónicos, se mete en rollos con el interior y le confiesa —en voz baja— que ha sido muy bueno para Sinaloa contar con un artista como Pito Pérez y que resulta curioso que, con todo y el caudal de historia que deja este hombre a cada paso, haya sido, como decía mi abuela, tantas veces ninguneado.
(*) Crónica publicada en Ríodoce y posteriormente compilada en el libro del autor, Mira esa gente sola.