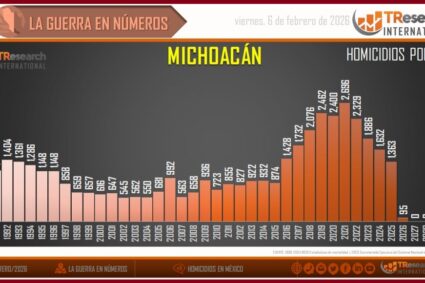Javier Valdez/Río Doce
Desde que se subió al taxi, ella vio que ese hombre no iba bien: los ojos desacomodados, ese trastabillar al hablar, las mandíbulas amarradas entre tanto palabrerío y ese olor a acedo. La taxista la vio y tragó saliva: el nudo parecía atorado en su garganta, al ver a ese tipo corpulento, alto, de voz accidentada y gruesa, gritón e imponente.
Llévame a Guasave, le ordenó. No se subió atrás, como suelen viajar los pasajeros de taxis. Se sentó adelante, junto a ella. Empezó a decirle que él tenía mucho dinero, que era un hombre poderoso. Le contó que su hermano era narcotraficante, de los jefes máximos. Y sí, era un hombre tan temido como conocido, de pocas pulgas y famoso por sus arranques beligerantes de rafaguear todo lo que se le ponía en contra.
Yo hago lo que quiero. A mí se me antoja algo, y lo tengo. Yo agarro, no pido. Soy cabrón. Siempre lo he sido. Le ordenó que se detuviera en un expendio, donde compró un doce de tecates rojas. Esta cerveza es pa hombres. Los jotitos toman laic. La abrió. Goble goble goble. Un trago largo y apurado llevó la mitad de la cerveza a su panza. Tómate una. Abrió otro bote y se lo pasó a la taxista. No señor, gracias. Estoy trabajando. Él le dijo me vale madre. Insistió. Ella no quería voltear a verlo porque le daba miedo. Pero lo hizo para darle más seguridad a su negativa. De verdad, no. Gracias. Y el hombre cedió.
Durante cerca de una hora, en un recorrido de unos cien kilómetros, el hombre le habló de las mujeres que sometía, de armas y balazos, del narco, la guerra, pero sobre todo de él mismo y de que hacía lo que le daba su gana. Le agarró la pierna y luego en medio y luego más arriba. Ella lloraba, paralizada. Le pidió que se detuviera y él contestó que pura chingada. Si quiero te mato, cabrona. Llegaron a la caseta de peaje. Ella esperó que el policía federal volteara para hacerle una seña: el uniformado siguió con una mano en el cinto y la derecha en la pistola, volteando hacia el maizal, distraído. Siguió su camino: otro trago de saliva atorada, como nudo, a medio bajar. Tembló. Rodaron las perlas de sal. El hombre seguía acariciándola.
Habló por teléfono para que lo esperaran en la entrada de la ciudad. Habló otra vez y otra. Con mujeres, socios, jefes y amigos. Volteó hacia atrás cuantas veces pudo. Paranoico, pensaba que lo seguían. Varias veces dijo me quieren matar. Cuando llegaron había cuatro camionetas, él se bajó y otro le preguntó a ella si todo estaba pagado. Ella asintió y en un descuido aceleró para salvarse. Por el retrovisor vio cómo aquel que había sido su pasajero intentó volver al taxi para llevársela. Sintió cómo pasaban los nudos de hiel por su garganta. A los dos días vio en el periódico la foto de ese hombre, despedazado a tiros.